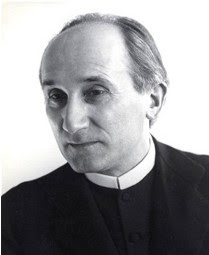«El Nombre de Dios» - Romano Guardini (1885-1968)
Así al menos debía ser. Y ciertamente lo fue en el primer hombre.
Refiere el Génesis en las primeras páginas cómo Dios «hizo desfilar a todos
los animales de la creación en la presencia de Adán, por ver qué nombre les
daba» (Gén. 2, 19). Con sentido despierto e ingenio perspicaz penetró aquél por
entre la envoltura externa hasta
El cual, por contener juntos un elemento del mundo exterior y otro del
mundo interior humano, proferido por Adán, evocaba en su mente la fisonomía
esencial del objeto externo, y ponía de manifiesto la reacción operada en su
espíritu. De ahí que el nombre fuera un signo misterioso en que el hombre
descubría el mundo y su propia alma.
Las palabras son nombres. Y hablar es el arte sublime de usar del nombre de
las cosas; de tener trato con la esencia de las cosas y con la esencia de la
propia alma en la armonía entre ambas querida por Dios.
Mas esta íntima relación del hombre con la creación y consigo mismo no fue
duradera. Pecó, y el lazo de unión quedó roto. Hiciéronsele extraños los seres,
y aun hostiles. Ya no los escudriña con ojos puros, antes bien codicioso y
despótico, y a la vez con mirada insegura de culpable. Los seres le cierran las
puertas de su esencia. También la suya propia se le va de las manos, por haber
él pretendido imponerse egoístamente. Pierde el señorío de sí mismo, y no vive
como antes contemplando ingenuamente en su alma. Ésta se le hunde, y él queda
incapaz de conocerse y dominarse.
El nombre expresado en la palabra ya no encierra para él, en unidad
viviente, la esencia del objeto y la del sujeto. No resplandece allí el
pensamiento divino de la armonía de la creación. Sólo percibe el hombre en la
palabra una imagen estropeada y como un sonido perturbado, lleno de oscuros
presentimientos y de nostalgia. Y si por ventura la oye bien, se para, escucha
y reflexiona, mas no penetra el sentido. La palabra sigue enigmática y confusa,
y él se persuade con dolor de que el paraíso se ha perdido.
Pero ni eso siquiera. Porque a tanto ha llegado nuestra superficialidad,
que no lamentamos la destrucción de las palabras. Nos hemos dado a
pronunciarlas cada vez más atropelladas, insustanciales y aparentes,
desentendiéndonos de la esencia allí encerrada. Las transmitimos a otros, como
se pasa una moneda de mano en mano, ignorando la efigie y la leyenda que trae,
sabiendo tan sólo qué dan por ella. Así de prisa van pasando las palabras de
boca en boca. Su interior no habla más; ya no se trasluce en ellas la esencia
de las cosas, ni se revela a sí misma el alma. Redúcense a palabras-moneda.
Dicen relación a la cosa, pero no la declaran; son meros signos por donde los
demás vienen en conocimiento de lo que uno quiere decir.
No es, pues, hoy el lenguaje con sus nombres aquel trato intuitivo del
primer padre con la esencia de las criaturas, ni aquel encuentro de objeto y
espíritu. Ni siquiera es soledad del paraíso perdido, sino un sonar arrebatado
de palabras-moneda, como de máquina contadora, que distribuye las piezas, sin
saber de ellas nada.
Alguna que otra vez habremos sentido un sobresalto. Llega de súbito a
nuestros oídos tal o cual palabra, que parece llamar de los abismos: la esencia,
que nos da voces. O bien topamos con ella en la lectura, y surge brillante de
entre negros caracteres: el «nombre», la esencia, la respuesta del alma. Por un
momento revive la experiencia primitiva de donde nació la palabra en que objeto
y sujeto se encontraron. Renuévase aquella contemplación estática e intuitiva
con que el hombre se apoderó de la esencia de los seres que a su vista
desfilaban y la puso de manifiesto en figura de nombre. Nos perdemos en una
inmensidad, nos engolfamos en un abismo, y la palabra vuelve a ser aquella
primera obra propuesta por Dios al ingenio humano. Mas todo se desvanece muy
pronto, y la máquina contadora entra de nuevo en funciones.
Quizá de esa manera se te presente alguna vez el Nombre de «Dios».
Siendo esto así, no ha de sorprendernos que jamás pronunciaran el Nombre de
Dios los fieles de la Antigua Alianza, sino que le sustituyeran por el de «Señor».
Porque la especial elección del pueblo judío consistió en haber él palpado más
directamente que ningún otro la realidad divina y la presencia de Dios. De su
grandeza, majestad y terribilidad tuvo Israel idea mucho más clara que ninguna
otra nación. Por medio de Moisés le reveló Dios su «Nombre»: «El que es, tal es
mi Nombre». «El que es», el que de nadie necesita, el que subsiste en sí y por
sí mismo, y es suma y sustancia de todo ser y toda virtud.
El Nombre de Dios era para ellos imagen y resplandor de su esencia. De su
Nombre veían irradiar la esencia divina. Tan una cosa con Dios era su Nombre,
que tenían temor de pronunciarle, como temieron de su presencia un día en el
Sinaí. En los Libros Sagrados del Antiguo Testamento habla Dios de su Nombre
como de sí mismo al decir del templo: «Allí estará mi Nombre» (Deut. 12; 11; 4
Rey 3, 27.) Y también en aquel lugar del Apocalipsis donde promete, a quien se
mantuviere fiel, que le ha de «hacer columna del templo» y «sobre él inscribir
el Nombre de Dios» (Apoc. 3, 12): como si dijera que le ha de consagrar y
dársele en persona.
Se explica, pues, aquel mandamiento: «No tomarás el Nombre del Señor, tu
Dios, en vano». (Éx. 20, 7.) Se explica también que el Salvador nos enseñe a
orar: «Santificado sea el tu Nombre» (Mat. 6, 9; Luc. 11, 2); y que «en el
Nombre de Dios» hayamos de comenzar todas nuestras obras.
Misterioso, en verdad, el Nombre de Dios. En él resplandece la esencia de
lo Infinito; la esencia de Aquel «que es» en plenitud inagotable de ser y
majestad.
Y en esa palabra vive asimismo lo más hondo de nuestra alma. Nuestro ser
íntimo responde a Dios, porque inseparablemente le pertenece. Creado por Él y
para Él, no descansará en tanto no esté con Él unido. Ningún otro sentido, en
efecto, tiene nuestro «yo», sino el de unirse en comunión de amor con Dios.
Todo esto, nuestra nobleza, el alma de nuestra alma, se encierra en la palabra «Dios»,
«mi Dios». Mi origen y fin, el principio y término de mi ser, la adoración, la
nostalgia, la contrición: todo.
El Nombre de Dios es propiamente todo. Hemos, pues, de pedir que nos enseñe
a «no tomar su santo Nombre en vano», antes bien a «santificarle». Hemos de
rogar que su Nombre resplandezca en toda su gloria. Jamás consintamos que se
convierta en moneda que circula muerta de mano en mano. Ha de ser para nosotros
infinitamente precioso, tres veces santo.
Honremos como a Dios mismo su Nombre, que con ello honramos también el
santuario de nuestra propia alma.
* En «Los Signos Sagrados», Editorial Litúrgica Española S. A. – Barcelona, España – 2ª. Edición, 1965, pp. 131-135.
blogdeciamosayer@gmail.com