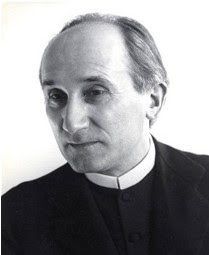«El tiempo santificado» - Romano Guardini (1885-1968)
Ante el inicio de un nuevo año –que «Decíamos Ayer» desea feliz y santo para todos sus lectores– resulta oportuna la meditación de este luminoso pensamiento sobre la utilización del tiempo y su santificación.
Cada hora del día tiene su tono propio, pero tres de ellas nos contemplan con rostro particularmente claro: la mañana, el anochecer y, entre ambas, el mediodía.
Cada hora del día tiene su tono propio, pero tres de ellas nos contemplan con rostro particularmente claro: la mañana, el anochecer y, entre ambas, el mediodía.
La mañana
Antes que todas las demás horas,
resplandece el rostro de la mañana, fuerte y radiantemente. La mañana es comienzo.
El misterio del nacimiento se renueva cada mañana. Salimos del sueño, en el
cual nuestra vida se ha rejuvenecido y sentimos: ¡yo vivo! Yo soy.
Esta existencia nuevamente
vivida se torna oración, se dirige hacia Aquél de quien ella procede. «Dios, Tú
me has creado; te doy gracias porque puedo ser, porque puedo vivir. Te doy
gracias por todo lo que tengo y soy». La vida nuevamente sentida experimenta su
fuerza y urge a la acción. Entonces se vuelve al día que llega y a sus tareas.
También esto se hace oración: ¡Señor, en tu Nombre y en tu gracia inicio el
día. Que él sea una obra dedicada a Ti!
Ésta es la hora santa de la
mañana. La vida despierta. Nuevamente dentro de la existencia, ofrece a Dios
las gracias por estar creada, se dirige al trabajo diario dispuesta a
realizarlo en el poder de Dios y para Él.
El día depende mucho, para su
transcurso, de la primera hora. Ésta es su comienzo. Uno puede, también iniciar
el día sin un comienzo adecuado, puede deslizarse en él impensadamente.
Entonces no es de ningún modo un día verdadero, sino un trozo de tiempo sin
forma ni rostro. Pues un día es un camino, el cual requiere dirección; un día
es un trabajo, el cual reclama voluntad clara.
Dirección, voluntad y rostro
claro mirando hacia Dios –todo esto surge de la mañana verdaderamente vivida.
El anochecer también tiene su
misterio. El día llega a su fin, el hombre se dispone a entrar en el silencio
del sueño. La mañana estaba llena del sentimiento de fuerza de la vida
renovada; en el anochecer la vida está cansada y busca reposo. Y a través suyo tintinea
el misterio del fin último, el misterio de la muerte.
Durante el curso del día normalmente
no lo percibimos, pues nuestro interior está lleno de las imágenes de la vida
presente y exigido por deseos y planes para el tiempo que se acerca. Algunas
veces este misterio resuena interiormente en forma imperceptible, como un
presentir lejano. Al anochecer sentimos más fácilmente –algunas veces en forma
apremiante– cómo la vida se inclina hacia la gran oscuridad, «allí donde nadie
puede hacer nada más» (Jn. 9, 4).
Muchas cosas dependen de esto –mejor
se debería decir: todo, toda la existencia– si comprendemos el misterio de la
muerte. Morir significa no sólo que una vida llega a su fin; morir es la última
proclamación de esta vida, su acto extremo que decide todo. Lo que alguien hace
no está concluido, depende siempre de las circunstancias. Entonces, de acuerdo
a lo que se propone, produce algo nuevo a partir de lo ya sucedido, para el
bien o para el mal.
Piensa en un hombre que haya
cometido una gran injusticia o en un destino penoso que haya sobrevenido para
él. Lo hecho, hecho está, pero no es todavía algo definitivo y concluido. El
que lo ha hecho puede tomarlo como algo insignificante, y olvidar, o estar
amargado y hosco por ello, pero también puede orientar su pensamiento en otro
sentido y comenzar de nuevo. Recién ahora concluye lo que había ocurrido hace
ya tiempo. Por eso, la muerte es la última palabra que pronuncia un hombre
sobre toda la vida pasada, el rostro definitivo que él le otorga. Aquí llega a
la última decisión. Si frente a Dios, y por última vez, toma su vida entre las
manos y determina su sentido para la eternidad, el arrepentimiento comprende lo
que era erróneo y arde por ello, la humildad y la gratitud dan al Señor la
honra por lo bueno que ha ocurrido, y todo se entrega incondicionalmente a
Dios. O por el contrario el hombre permanece indiferente o desganado y deja deslizar
su vida hacia un final sin dignidad ni energía. Entonces no tiene ningún «final»,
simplemente termina. Esta vida no tiene ni forma ni rostro.
Este es el ars moriendi, supremo «arte de morir», para el cual la vida pasada
constituye un único «sí» para Dios. Ahora mira, cada noche debe ser un
ejercicio en este arte superior. Arte superior que consiste en dar a la vida un
fin efectivo que ante todo otorgue un valor definitivo y un rostro eterno a
todo lo pasado.
El anochecer es la hora de
concluir. En ella el hombre se coloca delante de Dios, previendo que estará un
día parado ante Él, cara a cara, para la última justificación. Siente lo que se
encuentra en la frase: «ha sucedido». Lo bueno, lo malo, perder y derrochar. Se
pone al lado de Dios, al lado de lo eterno, «ante quien todo vive», tanto lo
pasado como lo futuro. Se pone ante Aquél que puede dar nuevamente lo perdido
al arrepentido. Ante Dios el hombre otorga al día pasado su rostro definitivo. El arrepentimiento abarca todo lo que no fue justo y el hombre «orienta su
pensamiento en otro sentido». Si ha sido bueno, el agradecimiento humilde y
sincero pone fin a toda vanidad. Y todo lo incierto, todo lo deficiente, toda
indigencia y melancolía confían incondicionalmente en su amor todopoderoso.
En la mañana empieza la vida. Al principio la
vida crece rápida y alegremente, luego se agolpan las dificultades, tanto
externas como internas, y el ascenso se hace más lento. Finalmente la vida
alcanza el punto culminante. Pronto empieza a decaer. Cada vez se fatiga más,
hasta que luego de un breve y nuevo impulso penetra en la tranquilidad de la
noche.
Pero entre el empezar y el
llegar a la tranquilidad, en la cumbre del día, se respira un breve y extraño
momento: el mediodía. En este momento la vida no mira al futuro, porque no le
urge; el decaimiento todavía no ha comenzado. En ese momento ella no mira hacia
atrás –hacia el pasado. Se detiene, pero no por cansada; está llena todavía de
toda la fuerza de la marcha. Se detiene en el puro presente. Su mirada se
dirige a lo amplio y a lo profundo.
¡Cuán rico es el momento
meridiano! En la ciudad, donde todo alborota y corre de prisa, no lo
experimentas. Pero sal a los trigales o a la tranquila pradera, por ejemplo en
el verano, cuando el sol está en el cenit y la vastedad arde. ¡Mira cómo todo
se vuelve tan profundo! Estás parado y todo tiempo se diluye. Entonces puede
ser que sientas cómo la eternidad te observa. A todas horas habla la eternidad,
pero ella es vecina del mediodía. Aquí el tiempo espera y se abre. El mediodía
es puro presente, la plenitud del día.
Plenitud del día... cercanía de
la eternidad... esperar y estar abierto... a lo lejos suena la campana para el
«Angelus» que anuncia en el mediodía silencioso el mensaje de salvación:
El Ángel del Señor anunció a
María
Y ella concibió del Espíritu
Santo.
María dijo: He aquí la esclava
del Señor,
hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros.
Cada mediodía es un eco del
mediodía del sendero de la humanidad, de la «plenitud de los tiempos». Hubo un
ser en el cual estaba esta plenitud y esperaba: María. Ella no corría, no
miraba hacia adelante ni hacia atrás. La plenitud de los tiempos estaba en ella,
nítido presente abierto a la eternidad, y esperaba. Y la eternidad se inclinó,
el mensaje llegó y la palabra eterna fue carne en su regazo puro. La campana
anuncia este misterio en nuestros días. En el mediodía del día cristiano
siempre renace el misterio del mediodía de la humanidad. A través de todas las
épocas resuena la plenitud de los tiempos.
Toda nuestra vida debería ser
vecina de la eternidad. Siempre debería estar en nosotros la tranquilidad que
está abierta a la eternidad y escucha. Pero la vida es intensa y la acalla. Al
menos deberíamos detenernos en el mediodía consagrado para el «Angelus», quitar
lo que se abre paso, estar tranquilos y escuchar atentamente el misterio en el
que «la palabra eterna, cuando todo estaba en profundo silencio, descendió del
trono real» –una vez en el hecho histórico externo, pero siempre renovado en
cada alma.
Y de este modo se puede, en este
momento de tranquilidad tan profunda, en medio del mundo saberse unido con los
otros, con los de afuera; permanecer en la misma tranquilidad, tener comunidad,
celebrar y rogar.
* En «Los Signos Sagrados», Ediciones
Librería Emmanuel, Buenos Aires, 1985.